
Marisol García Walls
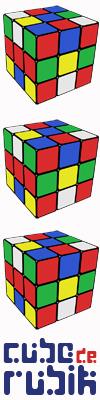
People don’t take trips – trips take people.
John Steinbeck
I
Desde la incomodidad de una cama ajena –no importa dónde, no importa cuándo– reflexiono acerca de mis viajes.
No hay mal que por bien no venga: así, amparada por la luz brillante que adquiere la razón en las horas más activas del insomnio, me pregunto si habrá algún ensayo que hable acerca de la importancia de las camas en los viajes, importancia que ha sido, en mi opinión, socavada sobre todo cuando se ha intentado privilegiar la parte diurna, activa, de los traslados y las reflexiones de los viajeros en la historia.
El reposo nunca está garantizado para quien se mueve de un lugar a otro: se convierte, muchas veces, en un objeto de deseo. Por eso mismo no deberían ser tan poco frecuentes las reflexiones que hagan del acto de suplir la propia almohada por el hombro de un desconocido en un tren, de suplir el colchón por la brevedad de la siesta que ofrece una silla de plástico en un restaurante de medio pelo, una materia literaria.
Son un viaje en sí mismo las literas que crujen en los hostales, el pestañeo que uno se permite al interior de una iglesia renacentista, el hueco –por lo demás, perfectamente amoldado a forma de la cabeza– de una ventanilla de avión. Confieso: la escritura de camas despierta mi curiosidad aún más que la descripción de los paisajes, los museos, las conversaciones, los días felices del viajero entusiasta que merece la insospechada buena suerte de una cómoda almohada en un hotel y prefiere no mencionarla.
Pienso en todas las camas en las que he dormido. No hay lugar que deje la imaginación al descubierto, y la memoria, tantas veces manchada con la tinta de lo ficticio, se activa en una fruición por contar historias propias. Recuerdo varias de esas camas: la de un Bed and Breakfast canadiense que tenía sábanas perfectas, gloriosas, equivalentes a un pan untado con mantequilla por la mañana. Recuerdo, también, la cama tiesa y húmeda en la casa de una partera croata donde, por razones varias, me hospedé una semana entera, durmiendo bajo la mirada de un Cristo inquisidor que me observaba desde su crucifijo inspirando los sueños recurrentes, las pesadillas terribles, que marcaron esa temporada en mi vida. Y no olvidaré la cama parisina, un colchón nuevo, con sábanas que olían a jabón, que fue mi cama durante los ocho meses que permanecí en esa ciudad, testigo quién sabe de cuántos desvelos, algunos alegres y otros tristes.
 En medio de una voltereta de esas que jalan y reacomodan cobijas –tristes los que creen que en el cambio de posición se alcanzan los misterios del sueño– pienso que estaría incurriendo en una falta de sinceridad (o en una inexactitud poética, si se quiere) si escribiera solamente acerca de las camas en las que he dormido, yo, que soy insomne declarada.
En medio de una voltereta de esas que jalan y reacomodan cobijas –tristes los que creen que en el cambio de posición se alcanzan los misterios del sueño– pienso que estaría incurriendo en una falta de sinceridad (o en una inexactitud poética, si se quiere) si escribiera solamente acerca de las camas en las que he dormido, yo, que soy insomne declarada.
Más próximas a mi recuerdo son las camas en las que nunca llegué a dormir. Camas donde la angustia por ver correr las manecillas del reloj venció la parte de mi pensamiento que quería volcarse en la quietud. Los franceses podrán llamarlo una nuit blanche, pero esas horas nunca están vacías de experiencia. ¿El insomnio como una condena o como un don? Dicen que Odiseo también tenía problemas para conciliar el sueño: muchas veces, después deuna noche en vela, llegó al campo de batalla dichoso, con una brillante idea que se le había ocurrido durante la noche. Muchos son también los autores que, desde siempre, han sacado provecho de sus noches insomnes, escribiendo su obra mientras otros duermen. Borges, por ejemplo, veía la historia universal en una noche de vigilia, de insomnio:
El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido
y la precisión de la fiebre.
II
Me estiro: alcanzo la felicidad momentánea al frotar mis pies con la parte fría de la  sábana hasta que se calienta y vuelvo entonces a pensamientos más oscuros. Vienen a mi mente todas las mentiras que alguna vez he dicho a propósito de mis viajes. O bien, las memorias que, voluntariamente, he sacrificado para servir al propósito de contar siempre una mejor historia en un tono de franco entusiasmo, y cuyas inexactitudes manchan de color los puntos, antes grises, del recuerdo original.
sábana hasta que se calienta y vuelvo entonces a pensamientos más oscuros. Vienen a mi mente todas las mentiras que alguna vez he dicho a propósito de mis viajes. O bien, las memorias que, voluntariamente, he sacrificado para servir al propósito de contar siempre una mejor historia en un tono de franco entusiasmo, y cuyas inexactitudes manchan de color los puntos, antes grises, del recuerdo original.
Es curioso el funcionamiento de la memoria: el hecho de contar un suceso pone en tensión las cosas que conservamos en el recuerdo y las que olvidamos, las que retenemos por una necesidad que es, ante todo, vital y las que dejamos ir a pesar nuestro: yo quisiera, por ejemplo, acordarme del nombre exacto de un restaurante donde tuve una cena magnífica en Kotor, Montenegro y que juré que estaba grabado en mi mente, que formaba parte del acervo de memorias generales de ese viaje en particular, pero hoy, tres años después, del nombre no hay más que una letra, la primera, e incluso del restaurante hay una imagen deslucida y pálida, que ni hace honores al original ni la creo, verdaderamente fiel a sí misma.
Cuando uno no recuerda algo puede mentir, o bien, fingir demencia. Pero no puede engañarse a sí mismo. Pienso en las otras historias, las verdaderas, que, si las contara, nadie las creería por juzgarlas inverosímiles. Pasan entonces por mi mente dos recuerdos: el primero, de un joven en París que llegó un domingo, casi a media noche, a la librería donde yo iba habitualmente para resguardarme de quién sabe qué demonios que entonces creía que habitaban en mi interior. Perturbado, gritando algo en francés, sacó un cuchillo de la bolsa de su pantalón y mutiló, ante los que ahí  estábamos, sus ojos, como una suerte de Edipo moderno o una versión masculina de Santa Lucía, en todo caso, un hombre derrotado que parecía hacer eco literal de la vieja máxima de San Mateo: “Si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti”.
estábamos, sus ojos, como una suerte de Edipo moderno o una versión masculina de Santa Lucía, en todo caso, un hombre derrotado que parecía hacer eco literal de la vieja máxima de San Mateo: “Si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti”.
El segundo recuerdo es una paráfrasis, quién sabe qué tan ajustada al original, de algo que escribió Paul Ricoeur, quien decía que el trabajo del historiador es “hacer historia” de la misma manera que nosotros intentamos “hacer memoria”. Quién sabe: yo siempre tengo ganas de escribir un relato de viajes, de contar las cosas que me han sucedido, pero tengo miedo de ser demasiado memoriosa, demasiado autobiográfica, de caer en el impudor de hablar públicamente de mí misma.
A veces soy de la opinión de Montaigne cuando afirma lo siguiente: “ya que corremos el riesgo de equivocarnos, corramos un riesgo que nos dé placer”. Pero hay riesgos que, en lugar de eso, nos dan culpa o una mezcla de ambas, incluso cuando no hay razón para ello. Así me siento respecto de la escritura. Recuerdo la primera vez que dormí en la cama de un cuarto mixto en un hostal, en mi primer viaje sola: por la madrugada –sería otra noche en que yo tenía problemas para dormir– entró a la habitación uno de los hombres, cuya cama asignada era la litera encima de la mía.  Entró azotando la puerta, tambaleándose cual marino inexperto. Asombrada, lo vi tropezar mientras se desnudaba completamente, borracho, intentando subirse a la cama. Volvió a tambalearse una vez más, y, finalmente, desistió de su propósito; se sentó en la orilla de mi colchón. Se quedó un momento quieto, hasta que decidió meterse debajo de mis cobijas, la piel de su espalda contra mi pecho, un olor fuerte y masculino. Y me quedé así, quieta, sin querer moverme en toda la noche, pensando qué diría mi madre si supiera que su hija en su primer viaje sola, a los dieciséis, había dormido (¡y de qué forma!) con un hombre y lo había disfrutado, además. Ese contacto con la piel ajena despertó algo dentro de mí y se convirtió en la memoria más vívida que tengo de Boston. Él, la mañana siguiente, ya no estaba allí.
Entró azotando la puerta, tambaleándose cual marino inexperto. Asombrada, lo vi tropezar mientras se desnudaba completamente, borracho, intentando subirse a la cama. Volvió a tambalearse una vez más, y, finalmente, desistió de su propósito; se sentó en la orilla de mi colchón. Se quedó un momento quieto, hasta que decidió meterse debajo de mis cobijas, la piel de su espalda contra mi pecho, un olor fuerte y masculino. Y me quedé así, quieta, sin querer moverme en toda la noche, pensando qué diría mi madre si supiera que su hija en su primer viaje sola, a los dieciséis, había dormido (¡y de qué forma!) con un hombre y lo había disfrutado, además. Ese contacto con la piel ajena despertó algo dentro de mí y se convirtió en la memoria más vívida que tengo de Boston. Él, la mañana siguiente, ya no estaba allí.
III
Qué extraña es la visita a una ciudad donde antes tuviste la fortuna de haber vivido: los nombres y locales que antes formaban parte del acontecer cotidiano reniegan ahora de la memoria y suenan como vagos ecos de otro tiempo, cuando la ciudad estiraba sus brazos, complaciente, y permitía que yo la llamara mía, mi ciudad, con sus eternas banquetas intactas, tan distintas de las del lugar donde yo nací, rotas por las raíces de los árboles, donde los perpetuos ríos de agua espumosa y café van a dar a las coladeras.
Nunca será otra cama tan dulce como la de la primera infancia; nunca otra despertará tantos anhelos como aquella en que se recibía la noche como algo tan noble, natural. Mi cama de ahora es el reemplazo de otra que tuve antes, que era de mis abuelos. Es bastante cómoda, más amplia, el colchón es uno de esos nuevos que tienen resortes ocultos y nunca rechinan. Colchones mudos, me aseguró el vendedor. Mudas también son las ciudades cuando, al revisar las fotografías de un viaje, uno se da cuenta de lo mucho que no aparece en ellas. En efecto: ahí está la iglesia, y ese es el panteón. Ahí están esas sillas de colores que en algún momento resultaron tan simpáticas, y el callejón que no llevaba a ninguna parte, y ahí está la foto de los dos niños en la fuente.
 Pero esa ciudad que aparece en las fotografías es muy distinta de la verdadera ciudad. Y muy distinta, también, de la ciudad la que quedó guardada en el recuerdo. El regresar de un viaje y ver las fotos es una forma de librar la peor batalla contra el olvido.
Pero esa ciudad que aparece en las fotografías es muy distinta de la verdadera ciudad. Y muy distinta, también, de la ciudad la que quedó guardada en el recuerdo. El regresar de un viaje y ver las fotos es una forma de librar la peor batalla contra el olvido.
Una noche de insomnio jugué a que las ciudades eran como los hombres en la vida de una mujer. Llegar a Venecia sería como ver a un viejo amante a quien hace tiempo se ha dejado y, cuando se le encuentra de pronto en la calle, una se percata de lo mucho que lo extrañaba.
París, en mi caso, sería un noviazgo medianamente largo y tormentoso, cuya huella se queda grabada en el corazón. Berlín, cosa de un verano, y Marruecos sólo sería un beso, igual que otras ciudades que sólo he besado, que sólo he pisado por encimita y con la ayuda de un mapa.
La ciudad de México sería más bien uno de esos matrimonios cansados y aburridos, pero que no se pueden dejar por una razón que a veces aparece como la más evidente: se le ama demasiado. Para conocer las ciudades, como a los amantes, es preciso regresar a ellas: así no corren el riesgo de ser olvidadas.
Mudas o escandalosas, da un poco lo mismo. A cierta hora, durante las noches en vela, la razón comienza entreverarse con quién sabe cuántos disparates –memorias, amantes, ciudades, calles– y solamente se sostiene lo fundamental, como esta aseveración en la que Virgilio Piñera parece tener la última palabra: “el insomnio es una cosa muy persistente”.
Marisol García Walls (Ciudad de México, 1989) es pasante de la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en la categoría de ensayo literario.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO




