
Julio Romano
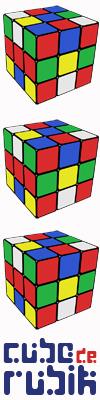
Acaso sería ésa la última vez que Fernando los viera, todavía como entre sueños, todavía envuelto en el fresco de la mañana, en el sonido de los primeros automóviles que atravesaban la avenida y los primeros negocios que levantaban las cortinas. Empezó a verlos al doblar la esquina que desembocaba en su calle, distantes y pequeños, Laura tratando de calmar a Bianca y a Migas, Antonio terminando de acomodar los bultos en el asiento trasero del Chevrolet, pero a una orden de Laura lo soltó todo, entró a la casa, mientras Fernando se acercaba, apresurando un poco el paso.
—¡Fernando! ¡Sí viniste!
Laura se lanzó a su cuello y lo rodeó con su perfume, ese olor a alborada que Fernando conocía tan bien, aunque en otras circunstancias, no con algodón y poliéster de por medio, no con las perras jadeando, no con Antonio esperando a que todo se resuelva sin su intervención.
Fernando correspondió el abrazo, lentamente, como si temiera lastimar a Laura cuando la verdad es que a veces ella era la salvaje, la guepardita, le había dicho él, cuidado con andar usando diminutivos, pero ahora que bajo los débiles rayos del sol era otra vez su espalda, su cabello, sus labios tan cerca del cuello, su cintura, su suspiro contenido pero discernible entre tanta bruma de otros amaneceres allá arriba, precisamente arriba a donde ahora Antonio se dirigía a devorar los poetas anglosajones o a los nuevos narradores serbios, percibió como vital la necesidad de abrazarla fuerte porque quizá nunca más, a pesar de las promesas y de Laredo.
—¿Y el holgazán de Antonio?
—Allá arriba, ya sabes. Allá están tus libros, en la mesita.
—¿Te ayudo con algo?
—Con Antonio.
Se sonrieron y sin saber cómo o por qué estaban tomándose de las manos, pero Bianca ladró tratando de evitar que un orden que ella había visto quebrantarse y restablecerse sufriera una vez más algún tipo de erosión. Fernando lo comprendió de alguna manera y miró a Bianca, que ya volteaba hacia otro lado; subió las escaleras y se encontró con que si conocía a Seamus Heaney.
—Seamos honestos, no lo conocías —dijo Antonio con uno de sus pésimos juegos de palabras.
—No me hagas recitarte todo Wintering out.
—Eso quiero verlo.
—Lo estoy guardando para el día en que de veras te estés queriendo tirar por la ventana, para redondearlo.
Antonio rió.
—¿Qué haces despierto a esta hora?
—La misma pregunta estaba por hacerte.
—Yo porque de lo contrario me quedo varado a lo Simbad.
—No sería la primera vez, por cierto.
—Bueno, bueno… pero… —interrumpió Antonio, e hizo un ademán para indicarle que respondiera la pregunta.
—Vine por unos libros que le había prestado a Laura.
—¿Libros?
—Para su trabajo.
—Por ahí deben andar.
—Deben.
Fernando fue hacia la mesa que Laura le había indicado. Ahí estaban los libros. Los tomó.
—¿Sí están? —le preguntó Laura que acababa de subir a contraluz, escoltada por las perras.
—Sí —contestó Fernando, que la vio de espaldas tratando de empaquetar algo—. Permíteme —se adelantó.
—Gracias, pero es Antonio el que debería hacerse cargo.
—¡Ya voy! ¡Ya voy! —gritó Antonio y apareció en la sala como lanzado por una catapulta bizantina.
Antonio y Fernando bajaron el bulto entre maldiciones, Laura buscaba las cosas de las perras, todo debía entrar en el auto, cada vez era más difícil, y claro, esa necesidad de comprar siempre más cosas de las que uno puede llegar a usar o contemplar, por eso el bulto pesaba tanto, decía Antonio, a punto de tropezar por culpa de Migas, que quería jugar y esconderse entre sus piernas.
Ya en la calle, Laura corría con pereza detrás de las perras intentando fallidamente ponerles la correa mientras Fernando y Antonio la contemplaban desde esa abstracción que Laura, de modo distinto a cada uno, les imponía.
Fernando los veía partir lentamente sin darse cuenta, distraído por la recuperación de sus tesoros y la ayuda brindada en las tareas del caso, y en verdad en parte era como si no se estuvieran yendo, a Antonio sería más probable verlo, él iba y regresaba, ahora sólo aprovechaba el viaje para irse las vacaciones a su patria chica, pero Laura no, y eso es lo que Fernando pasaba por alto, que Laura se quedaría para siempre entre cardones y zorros del desierto, aunque eso era perfectamente un decir y mala poesía y lirismo fácil, evocaciones de folleto turístico y no más, porque en honor a la verdad Laura se quedaría para siempre entre tiendas de ropa y restaurantes caros y restos de cerveza, apenas discernible no entre una neblina de Novalis sino entre humo de cigarro y margaritas dos por una, todo eso que los había llegado a hartar un poco a Fernando y a Antonio, pero después las piernas de Laura, las piernas desnudas de Laura en el verano, esa voluptuosidad que iba subiendo y se replegaba bruscamente en el torso, pero qué más daba eso si las piernas, y eso más parecía invitación que despedida.
—Ayúdame con las pretinas, tú —le dijo Antonio a Fernando con un sentido de la responsabilidad poco usual en él.
Antonio con cara de fastidio aseguró las maletas y le pasaba un extremo de las cuerdas a Fernando que no sabía qué hacer con esa serpiente muerta y la enganchaba como podía a lo que entendía pasaba por gancho, total, él qué iba a saber de autos y máquinas luego de haber dedicado su vida entera a estudiar los impresionistas, y de repente la conciencia, la revelación, de que Antonio estaba en las mismas y que el saberse las odas de Keats tampoco iba a ayudarle a sujetar mejor tanta cosa inútil que no estaría mal que se fuera quedando furtivamente en el camino. Pero Laura con la endiablada perra ya por fin sujeta habría de llegar para decirles no, nene, así no, y desbaratar todo el arduo y desastroso trabajo que habían hecho cuatro manos de artista o cosa parecida, cuatro manos que la conocían y que la habían recorrido y desnudado y descubierto y que ahora caían laxas vencidas por la destreza de Laura que aseguraba ahora sus cosas y las de Antonio al toldo del carro, que se alzaba sobre las puntas de sus pies y estiraba los brazos, en un movimiento que dejaba abiertas las bocas de Fernando y Antonio, ahora metidos a antropólogos en modalidad de observador no participante, en un movimiento que dejaba descubierto su vientre, vientre que había sido recorrido, aunque en momentos diferentes, por esas dos bocas que ahora, fosilizadas, no hallaban el modo de dar con la flexibilidad que habían demostrado en el terso terreno que ahora las pasmaba. Después llovieron los pretextos y las explicaciones, yo siempre lo había hecho así, no me dejaste terminar, es que siempre interrumpes, Laura, pasa que es demasiado temprano, y era demasiado temprano para ellos, que solían adscribir las primeras horas de sol al territorio de la madrugada, ese territorio Laura y duermevela y sonrisas que Antonio había descubierto primero y que no fue culpa de él ni de Laura ni de la distancia ni de nadie que Fernando empezara a invadir, precisamente porque él y Laura llegaban al puerto sin conocer a nadie y compartían tantas horas juntos que era casi natural que terminaran compartiendo también una copa o preparando una cena o viendo una película con las perras deambulando como fantasmas o conciencias o recriminaciones.
—Antonio tampoco las toleraba al principio, ¿sabes?
Fernando compartía eso con Antonio que se había quedado en Laredo tramitando también su traslado, pero él tardaría seis meses más por cuestiones de vacantes, de presupuestos, de sellos aprobatorios por triplicado y aunque las llamadas fueran diarias, las visitas serían cada mes o dos y cómo evitarlo, él comprendería, e igual si no fueras tú sería otro, Fernando, mi vecino que es ingeniero y me ve por la ventana, o el otro que es periodista y nunca llega antes de las doce, y a esa hora yo estoy todavía despierta y sola, y me delata la televisión o la música o alguna luz y entonces él, por eso mejor tú, que te conozco mejor, que Antonio también te conoce y le pareciste buen tipo esa vez que vino, y hablando de vino, entonces ella fue a la cocina y tú la seguiste y te acercaste a ella y besaste su cuello y habían empezado a caer en ese precipicio con fondo de tersas sábanas y justo a la mitad de la tempestad la tiernísima llamada de Antonio que te manda saludos y te tiene que mostrar una de Ridley Scott que te vas a ir de espaldas, esas amistades que surgen inesperadamente.
La fraternidad entre Antonio y Fernando se fue filtrando así a través de Los duelistas y La agonía y el éxtasis, de las adaptaciones al cine de Dumas y Rostand o la vida de Lautrec o Modigliani, del gusto compartido por ciertos libros y ciertos cantantes pero, con más fuerza, a través de las discrepancias, de esos duelos entre cerveza y cerveza de los que Laura quedaba al margen, era como si Fernando le robara a Antonio o como si Antonio viajara para verlo antes a él que a ella, pero luego era la noche y el brazo de Antonio rodeando la cintura de Laura y con eso Fernando asumía el destierro, comprendía que había llegado el momento de despedirse, del abrazo a Antonio y musitarle un adiós a Laura más bien con desapego para que Antonio no sospechara nada, aunque era Laura la que debía sospechar algo, y pudieran seguir siendo las discusiones y las cervezas y las noches con Laura, Laura de ambos, diferente y la misma, inasible entre las sábanas, “your hair upon the pillow like a sleepy golden storm”, el café al amanecer antes que ninguna otra cosa porque hay prioridades en este mundo, y aunque Antonio ya se había hecho a la idea, Fernando no se acostumbraba a sentir la convulsión al amanecer, verla levantarse, alejarse semidesnuda, volver con dos tazas y leche y entonces sí las palabras, los juegos, los regresos, las malditas perras.
—No sé cómo no te acostumbras a ellas, si Antonio ya hasta les tomó cariño.
Pero la mirada de Antonio decía otra cosa, cosa que Fernando entendía perfectamente por razones que Antonio ignoraba, pero de todas formas la complicidad que Laura no quería creer porque Bianca y Migas eran adorables pese a opinión en contrario de todo el mundo.
—Son adorables cuando las pones a dormir —dijo Antonio ese verano tan temprano, apenas comprendiendo nada de lo que sucedía.
Él ya había hecho otros viajes con Laura, claro, pero ninguno tan definitivo, tan sin regreso, ninguno en el que la despedida tuviera cara de despedida sino más bien de intermedio o de vacaciones porque así eran el verano y el invierno, tan polares y tan hermanos, y a todo esto, ¿cómo llevas a las perras en nueve horas de carretera?, el veterinario le había dicho a Laura que les diera un medicamento para adormecerlas, inofensivo por lo demás, pero medicamento, y Laura obediente les daba la pastilla y Migas y Bianca se convertían en costales de papas que era necesario depositar en la ventilada cajuela, felicidad de Antonio.
Fernando los había despedido en esas otras veces, ya cuando Antonio había conseguido la transferencia. Para entonces Estela ya había entrado en escena, y muy pronto se incorporó a las reuniones y a las discusiones, ahora Laura tenía con quién platicar durante el pleito absurdo de los hombres que discutían sobre el color del hilo del vestido del protagonista de la película, y Fernando tenía con quién pasar las noches ahora que Estela le decía que el sueño, que se fueran temprano, ahora que Laura y Antonio eran otra vez Laura y Antonio a secas.
Laura terminó de atar las sogas y descendió de la nube. Antonio comenzó a despertar, Fernando a comprenderlo todo.
—¿Hay que bajar algo más?
—Creo que no.
—Sí —intervino Antonio—: mis cosas.
—Vamos —animó Fernando y ambos volvieron a subir.
Entonces descubrió las cajas, como si las viera por primera vez. En ellas estaba la casa de Laura, la que durante un tiempo fue la casa de Laura y Antonio, las mesas, los juegos, las ropas, el mobiliario en general. En el auto sólo habían montado lo indispensable para el viaje y para establecerse en Laredo, cada quien por su parte, como antes, como cuando todo era un juego y un vivir de noche, un encontrarse y descubrirse con cada trago y cada cigarrillo, cada intento pueril por seducir e impresionar al otro hablando de lecturas o de viajes, de posturas frente a la vida y compromisos ideológicos, de una vez en Cuba, esas cosas que se desvanecen y pierden importancia cuando la respiración comienza a agitarse, cuando la noche llega a un punto que supone una retirada porque cada vez hay más silencio porque a cada instante hay más meseros limpiando una y otra vez las mesas, y entonces la cuenta, hacia dónde vas, te llevo, me queda de paso, aunque no fuera cierto, pero entonces ahí, afuera de la casa de Laura, la pregunta y la sonrisa, y Antonio habría de entrar por primera vez, ponerse cómodo, las últimas cervezas, la película con Monica Bellucci, y Laura al lado, cercana, incitante, tibia, una mano que comienza a recorrer su cuello y Antonio deseando ser la mano, dominarla dirigirla, poseerla, llevarla por el torso hasta las caderas y los muslos, empezar a probar, a deslizarse por debajo del vestido en una caricia trémula, Laura como calmándolo y dirigiéndolo, llevándolo a él, por aquí, nene, y haciéndolo creer que es él quien decide, él quien la seduce, él quien ha triunfado, él quien ha impuesto su estrategia.
Tal vez ahora, pensaba Fernando, en este último viaje que emprenderían juntos, Antonio y Laura encontrarían cuanto habían perdido en el último año. Él y Estela habían atestiguado el desmoronamiento de la relación, mientras la suya propia iba fortaleciéndose.
—Laura me dijo que ella y Antonio se separaron —le comentó Estela una noche.
Fernando no habló con Laura, sino que se enteraba del asunto gracias a Estela. Él nunca logró que Antonio le dijera nada al respecto. Y ahora que los veía juntos, en el auto, a punto de partir, le invadía la sensación de que un irreparable equilibrio estaba a punto de producirse, de que Laura los olvidaría a ambos algún día.
Antonio volvería, claro, y él también y tendrían tiempo para tomar algo en cualquier lado o pelearse en los cineclubes, ese espectáculo aparte de la película, las exposiciones o las presentaciones de libros. Acaso entonces él también se terminaría de sacudir a Laura y podrían compartir otras cosas, y entonces la revelación, los secretos, las confidencias, cómo es que sucedió todo, pues verás, porque ahora Antonio era más bien hermético, aun cuando no se tratara de Laura, aun cuando se tratara de aquella muchacha con quien lo había visto un día en el museo.
Fernando discutía el asunto de la separación con Estela, y a través de ella trataba de comprender qué implicaba aquello. Al principio siguieron viviendo juntos, imposible cambiarlo todo tan de golpe, lo cual acaso derivaría en algo que ambos quisieran evitar. Antonio llegó a sugerirle a Fernando la idea de compartir un apartamento pero terminó yéndose a vivir solo, todo lo solo que podía vivir Antonio, porque claro que siempre estaba en casa de Laura, en la que volvía a ser casa de Laura, y Fernando lo descubrió cuando, en un intento vano por averiguar más cosas, la visitaba antes o después de verse con Estela, pero siempre eran las perras o Antonio o Somerset Maugham.
A todo esto, era Laura la que se iba, pensaba Fernando, era ella la que buscaba alejarse de Antonio porque si seguían viendo a la misma gente y visitando los mismos sitios, por más que vivieran separados, terminarían por reunirse y reencontrarse y convencerse de que era posible reconstruir el edificio, por eso mejor Laredo con todo lo que ello supusiera, la vida de antes, antes del puerto, antes de Antonio, que se había adaptado mejor al clima.
—¿Y las cajas?
—Se van en la mudanza. El lunes vienen por ellas.
Conforme avanzaba la mañana, la luz entraba más decididamente por las ventanas despojadas ya del cortinaje. El polvo de las esquinas, antes agazapado detrás de los muebles, brillaba, privado de su escondite, y jugaba con las leves corrientes de viento que se filtraban y el pelaje desprendido de las perras. Ante la contemplación de las cajas iluminadas, de la instalación inevitable del día, Fernando supo de golpe que Laura se iba y lo supo más entonces que abajo después de irse por última vez de esa casa y ver a Laura subir a Migas y a Bianca, cerrar la cajuela, buscar las llaves.
—Fernando —dijo Laura antes de subir.
—Buen viaje —le contestó él, abrazándola.
Fernando besó su cabello. Cuando ella se soltó, él hizo por retenerla. Laura lo dejó, como lo dejaba siempre, y se deslizó luego.
—Antonio —dijo Fernando llamando a su amigo.
Se abrazaron y se palmearon las espaldas.
—Vas a volver, ¿cierto? —preguntó Fernando.
—Pero claro —respondió Antonio.
Fernando atrajo hacia el suyo el rostro de Antonio hasta tenerlo enfrente, una palma en la mejilla. Antonio contestó el gesto.
—Ustedes dos sólo están buscando pretexto para toquetearse —dijo Laura, dejando escapar una de sus fantasías irrealizadas.
Antonio y Fernando se separaron varonilmente y se estrecharon las manos.
—Pero tú también vendrás a Laredo —ordenó Laura a Fernando.
—Tengo que recuperar los libros míos que te llevas —le dijo, poniendo su botín recuperado en el asiento trasero.
Antonio y Laura subieron al auto, que comenzó a hacer ruido y a desplazarse sobre el empedrado, y agitaron la mano. Fernando sólo los veía irse, empequeñecerse; los imaginó en un hotel de Ciudad Victoria, donde se detenían siempre, a mitad del viaje. Ante la casa vacía de Laura, Fernando no se movió hasta perderlos de vista.
Esa tarde Fernando vería a Estela, le contaría que Antonio y Laura se habían ido ya, le narraría los pormenores de la despedida, de su trabajo en la Galería. Ella, como siempre, lo escucharía atenta, sonriente, pacífica, y le diría muchas cosas de lo que había visto o escuchado, las noticias, las novedades, la familia. Prepararían café porque estaría lloviendo, se tomarían de las manos, irían a casa de Fernando y, algún día, una tarde también lluviosa, como aquélla, él le propondría matrimonio, pensarían en una casa, los hijos, el gato, sus sólidas carreras, el segundo piso, esas estabilidades.
Julio Romano Obregón (México, D. F., 1983), maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana, es becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (2013-2014). Ha participado en congresos de estudios literarios en universidades de México y Estados Unidos. Es autor del libreto de la ópera El nahual del compositor Jesús Arreguín y del libro de cuentos No verás el alba (Cecultah/Conaculta/La Mina, 2014). Actualmente es docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el Tec de Monterrey, campus Hidalgo. Le va al Necaxa.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



