
Eduardo Sangarcía
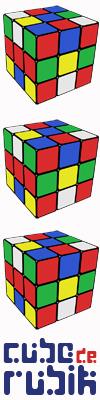
Edgar sufre de tanatofobia, o sea que se caga de miedo ante la idea de que morirá. Fuera de eso, no es muy diferente a ti o a mí, que también le tememos a la muerte pero no al grado de cagarnos, ¿cierto? Anoche, empero, Edgar conocióel más allá: Borges se lo ha descrito. Túy yo sabemos que no hay que fiarse de Borges, quien tuvo siempre un gusto desmedido por los simulacros. Pero Edgar no duda; Edgar cree en Borges, ciegamente.
Déjame contarte como fue: Antes de dormir en la cómoda frondosidad de su cama Luis XV, Edgar leía algunas páginas al azar de la Poesía Completa de Jorge Luis Borges recién editada por una de esas editoriales de precios excluyentes. Ahíse encontró aquel poema sobre el deseo de morir del todo—la carne y la gran alma— y se sintióhondamente ofendido. Agnóstico a regañadientes, no ha dejado de coquetear con la idea de Dios y aunque no suele buscar en la fe de nuestros padres consuelo a su temor, de vez en cuando saca de su viejo arcón de juguetes a su Dios amarillo y apolillado y lo desempolva, lo alisa con los dedos, lo eleva sobre su cabeza para lanzarle andanadas de plegarias sin esperanza de réplica; acción que no pudo evitar luego de arrojar el libro. Sacudióa su Dios, lo clavóen la cabecera de la cama y pidióque la verdad fuera otra a la mostrada por las evidencias, que la muerte no fuera lo definitivo, que Borges estuviera condenado a ser Borges por los siglos de los siglos y, finalmente, suplicó que le ayudara de una vez por todas a superar ese asfixiante temor a la nada final con una prueba cualquiera de un más allá cualquiera, aunque de preferencia cristiano.
Anoche Dios respondió: terminada la oración, Edgar pudo ver a Borges salir de la media luna del espejo, bajar con dificultad de la cómoda, andar a tientas por la habitación y sentarse en la silla Luis XV justo frente a la cama. Vestía de toga y birrete, empuñaba su bastón de laca. A su izquierda, sobre el escritorio, el protector de pantalla de la computadora rezaba: “Mucho trabajo y poca diversión hacen de Edgar un tipo tristón”.
—¿Asustado? —dijo Borges—. Lo comprendo, todo milagro es espantoso.
—Hay un momento en la vida de toda criatura en el que Dios fija en ella su atención y le escucha; cualquier deseo que se pida entonces, se cumplirá. Es imposible saber el momento exacto en que esto tendrá lugar, y cuando sucede es común que Dios encuentre a los hombres inmersos en el vertiginoso instante de la cópula, diluidos en el sueño o simplemente absortos frente al televisor; usted arrojó mi libro —no, no se disculpe, no me ofende—justo cuando Dios le observaba antes de pasar a los bacilos que moran en sus intestinos. Hace tiempo escuchó la súplica de un hombre en Praga y concedió su deseo; ahora escuchó también el suyo. Para cumplirlo me ha puesto frente a él y desde el torbellino ha dicho: “Tú quisiste ser Virgilio, sé pues el cicerone de este joven, háblale de mi reino”.
Así explicó Borges su presencia en la habitación de Edgar. No sé a ti, pero a mí no me suena natural, me suena a imitación, un Borges a lo Fernández Mallo. Trata además de imaginar a Dios diciendo cicerone sin ruborizarte. Pero no hay modo de convencer a Edgar de que el anciano frente a él fue sólo un pésimo performance del alcohol o una jugarreta del cansancio. Saltó de la cama y pasó los dedos frente al rostro de Borges, como cerciorándose de su ceguera, mientras esperaba que el vitropiso volara en pedazos y la entrada a los infiernos fuera develada; pero nada sucedió. Durante anchos minutos no dijo nada, temeroso de ser grosero si preguntaba qué estaban esperando, pero el rostro impasible de Borges y el tic tac del reloj sobre la cama acabaron por situarlo más allá de la cortesía.
—¿Y bien?—preguntó¿a qué hora nos vamos?
—¿Irnos? Siento decirle que la mención de Virgilio fue simple retórica; no iremos a ningún lado. Voy a describirle cómo es el más allá.
—¿Y entonces por qué usted no…? Está bien; hable pues, Borges, que no tenemos todo el tiempo.
—Lo tenemos; al menos yo lo tengo ya: en la muerte el río de Heráclito desemboca en el unánime mar de Dios donde todo reposa, nada se pierde y Dunne—como todos los demás—tenía razón.
—Entonces el Paraíso es el propuesto por Dunne.
—Como son también los otros paraísos imaginados y por imaginar; ya se lo dije: todos tenían razón.
A punto de preguntar cómo era posible que el Paraíso fuera un brazado de paraísos, Edgar se interrumpió ante la repetición del prodigio: del espejo del que había salido Borges surgió Borges, aunque un poco más joven, vestido de saco y corbata pero tan ciego como el ya presente. Edgar miró a Borges sentado frente a él, luego a Borges bajando de la cómoda y por vez primera dudó de su cordura, aunque ni por pienso culpa a la botella de Vodka casi vacía que, si te agachas un poco, puedes ver oculta bajo la cama.
—¿Asustado? —Dijo Borges, sentándose en el escritorio—, no se preocupe, ya se acostumbrará; apenas lo extraordinario se repite, acaba volviéndose ordinario.
¿Qué te digo? La supuesta revelación sólo es un batiburrillo de citas, algunas de ellas apócrifas como esta última que no pertenece a Borges sino a Carlos Fuentes; un indicio más del delirium tremens de nuestro querido Edgar, a quien sólo le falta citar “Instantes” para hundirse en el descrédito.
—Dígame, Borges —prosiguió, ya totalmente desatado—, ¿Cómo es posible que Borges surja del espejo y se una a nuestra conversación? ¿Confirma eso los temores de Stevenson y los suyos propios acerca del doble que camina junto a nosotros y saludamos en el espejo? Y a propósito de espejos, ¿Por quéestán saliendo de él?
—No se alarme —contestó Borges—, que si Borges se une a nuestra conversación siendo otro, esencialmente somos el mismo. Verá: éste que acaba de unírsenos es el Borges del tres de febrero de 1963 a las dos de la tarde.
—¿Entonces por cada hora de nuestra vida hay uno de nosotros en el más allá?
—Muchos más —secundó Borges—En el transcurso de nuestra vida somos tantos que sería injusto que cualquiera de ellos dejara de existir; por eso hay tantos Borges en el más allá como granos de arenas en el Ganges. Respecto a su otra duda, ambos salimos del espejo porque estamos en el infierno.
Cada vez que Edgar cuente este momento, se le van a erizar los vellos de la nuca. “Imagínate”, dirá, “tenía frente a mía dos Borges que eran a la vez uno y miles de millones, una legión de Borges condenados a un atroz infierno de espejos que multiplican al infinito su tortura. ¿Cómo concebir una divinidad que considera injusto que se pierdan en la nada las distintas facetas que habitan a un hombre a lo largo de su vida pero que condena a esos multitudinarios yo al infierno? Sentí miedo y vértigo y el sabor de la cena me subió a la garganta”. Y el desayuno llegó al final de su periplo, podrían añadir ambos Borges: el miedo de Edgar flotaba en el aire.
En eso estaban cuando un tercer Borges emergió del espejo, un Borges vidente, joven, vigoroso, que se limitó a recargarse en la pared junto a los otros dos. Edgar expuso sus perplejidades y el joven Borges contestó:
—Su razonamiento no es del todo correcto; soy miles y miles de Borges, pero no sólo estoy condenado a los espejos, también hay 999 imperios de fuego y en cada imperio 999 montes de fuego y en cada monte 999 torres de fuego y en cada torre 999 pisos de fuego y en cada piso 999 lechos de fuego y en cada lecho estoy yo y 999 formas de fuego con mi cara y mi voz me torturan para siempre; luego el profeta velado de Jorasán tenía razón.
—Ocurre, asimismo, que se le escapa algo esencial; debería usted intuir que si hay tantos Borges como minutos viví, no todos están condenados. También en el Paraíso hay miles de Borges que disfrutan de la gloria eterna, que puede ser una biblioteca o un solo libro de páginas infinitas, el rostro de una mujer o una partida de ajedrez entre mi padre y Herbert Ashe en el antiguo hotel de Adrogué.
—Curioso que mencione un libro de páginas infinitas como paradisíaco, pues según recuerdo, tal objeto era monstruoso en una de sus ficciones.
—Nunca se sabe—dijo Borges.
—Que mejor para una existencia eterna que un libro infinito—secundó Borges.
—Además —terció Borges—, aquello que me resultaba monstruoso en 1975, quizá era magnífico en 1963 o 1985. No hay objeto en el universo que no pueda ser causa de eterna gloria o sufrimiento perpetuo. Puede incluso que haya un Borges en el Paraíso que disfruta su eternidad viendo su rostro en un espejo.
Tales revelaciones, contradictorias, inverosímiles y con un ofensivo tufo a pastiche, fueron para Edgar un pasticho demasiado difícil de tragar. Aterrado, maldijo al Edgar que rogó a Dios le revelara los arcanos del más allá y le deseó se pudriera en el infierno.
—Asíserá, téngalo por seguro. No hay deseo que no se cumpla con la muerte. Yo deseé alguna vez que existiera el cielo aunque mi lugar fuera el infierno; y mi deseo se cumplió. —dijo Borges. Se levantó de la silla, caminó hasta la cómoda y, ayudado por los Borges más jóvenes, se sumergió en el pozo de azogue con brocal de plata.
—Pero usted también dijo que mientras dura el arrepentimiento dura la culpa, ¿cómo es posible entonces que exista el infierno?
—Justo porque la culpa dura lo que el arrepentimiento es que existe el cielo; de no ser así, todo Borges estaría en el infierno, excepto los de la niñez y acaso los de la agonía.
El segundo Borges subió también a la cómoda y desapareció. Quedaba uno, y por ende, una pregunta. Avasallado por la angustia, Edgar preguntó:
—Usted quiso morir todo entero; ese deseo no se cumplió, ¿cierto?
—Se equivoca —dijo antes de desaparecer—, ahora soy tantos que soy nadie.
Esta sentencia final, que busca en vano el tremendismo y se hunde de nuevo en el pastiche es la última evidencia: todo fue una ficción, un delirio, una pesadilla.
Pero demos a Edgar el beneficio de la duda, supongamos que fue verdad, que Borges se apersonó en su recámara y le habló del otro mundo por medio de citas de su obra. ¿Podemos creer en Borges, autor de tantas imposturas y falacias y apócrifos y textos que se burlan del lector?
Pero Edgar no escuchará objeciones; guardará silencio y mirará aterrado a su interlocutor, convencido de estarse condenando una vez y otra y otra y otra.
Eduardo Sangarcía. Guadalajara, 1985. Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la Maestría en Estudios de Literatura Mexicana es esta misma casa de estudios. Su obra ha sido distinguida con los premio Julio Verne por el cuento Ecce Homo (2005) y con el Edmundo Valadés por El elefante (2011). También es becario del FONCA.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



