
Luis Resendiz
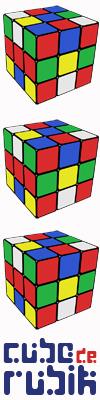
Me gustaría hablar de los apodos:
Acaso el más común sea el propio nombre. En el principio están los nombres que nuestros padres o tutores nos endilgan para siempre sin remedio, pero está claro que esos no son los nombres por los que se nos llama entre semana. Cometeré la grosería de ponerme de ejemplo nomás porque sería aún más grosero exhibir a mis amigos de nombres ridículos —que, todo sea dicho, no escasean.
En mi acta de nacimiento aparecen cuatro palabras que me designan: “Luis Alberto Reséndiz Colorado”. Dos de ellas son más bien fruto de la casualidad, y esas son, claramente, mis apellidos.
Los otros dos nombres están allí por una mezcla de fascismo y orgullo paterno: mi padre también los porta, no sin orgullo, y decidió que la mejor forma de rendirse culto a sí mismo era estampando ese par de apelativos en el acta de nacimiento de su primogénito. Bien decía Jerry Seinfeld que una vez que uno tiene un hijo, su actitud ante la vida cambia drásticamente: “al diablo el mundo; no los necesito, puedo crear mi propia gente”. Como el granjero estampa sus iniciales con hierro ardiente en el ganado de su propiedad, así los padres estampan el nombre elegido en el acta de nacimiento del hijo. A diferencia del granjero, sin embargo, su triunfo es indiscutible, al menos en el papel. Una vez que el ganado muere, no se le recuerda por las iniciales que llevaban tatuadas, sino por el apodo que le dieron sus cuidadores; en el caso humano, el nombre comienza en el acta de nacimiento, extiende su reinado por toda la existencia y se perpetúa, nunca mejor dicho, grabado en piedra: esa piedra suele ser la lápida.
No obstante, el reino de este nombre no es total: su mandato alterna con otros nombres, similares a presidentes interinos, que sirven en ocasiones particulares. Así como nadie llama Estados Unidos Mexicanos a este país en el habla cotidiana, de la misma forma nadie nos llama por nuestros nombres completos todos los días. Conozco a un amigo que desde la primaria insistió en que se le llamara “Kirby” y, bueno, lo logró, fuertemente apoyado por un cuidado sobrepeso y unas rosadas mejillas. Caso único, cierto, el de alguien que escoge el propio apodo, pero cuando ocurre, lo hace con firmeza: a veinte años de iniciada la primaria, a Kirby se le dice Kirby hasta en su casa.
Otro compañero de secundaria, famoso por su habilidad para dislocarse el brazo y volverlo a poner en su lugar —había exhibiciones a la hora del receso en los pasillos de la escuela: cuando nos iba bien, lográbamos cobrarle cinco pesos a los incautos—, se ganó a pulso el sobrenombre de “El chico elástico”; como la longitud del apodo le daba flojera a medio mundo, la masa secundariana decidió renombrarlo como “Chicolastic”; el nuevo apodo era más pegajoso que el anterior, pero aún largo. Una vez pasados los proverbiales cinco minutos de fama en la educación media de nuestro elástico amigo, el mote sufrió una última y definitiva transformación, quedando simplemente como “Chico”. De eso han pasado ya quince años, ¿y saben cómo se le llama a este muchacho en las reuniones generacionales? Exacto.
Así, el nombre elegido por los padres es apenas uno de tantos. Los primeros en romper su sello de garantía son los mismos progenitores encargados de ponerlo: nadie llama al bebé recién nacido por su nombre por completo, sino por adjetivos que lo describen o que intentan hacerlo: chiquito, gordo, pelón, lindo y demás payasadas. Conozco un par de desafortunados muchachos, hermana y hermano, que han conservado motes de bebé hasta la adultez: la primera es “La nena”, una aguerrida lesbiana de un metro ochenta de estatura y setenta y cinco kilos de peso cuya principal distracción es noquear muchachas menos fornidas que ella en los partidos de fútbol de la liga femenil de Coatzacoalcos, donde funge como defensa central de un equipo local; el segundo es el pelón, un esbelto joven cuya cabeza, se habrán ya imaginado, está cubierta por una espesa capa de pelo fuertemente rizado.
En un caso ideal, el tiempo y el crecimiento del infante irán deslavando la vigencia de esos apodos, y ese mismo proceso va creando la necesidad de nuevos apelativos para el sujeto en cuestión. Según sea el caso, el ingreso a las escuelas, sean de la índole que sean, traerá nuevas y emocionantes formas de llamar a alguien. Algunos incluso serán heredados, arquetipos o estereotipos: no faltarán el güero—aunque prefiero la grafía wero, por aquello de la precisión fonética—, el negro, el gordo, el flaco, el chino o el ligeramente menos común pero no por ello poco gracioso mandibulín. Cada nueva estancia en un nuevo sitio presentará su propia versión de este proceso. Una buena muestra de la constancia de esto mecanismos son los funerales: hay ocasiones en que son tantos los apodos dichos a voz en cuello que uno se pregunta si está en la ceremonia correcta.
Una de las maniobras preferidas de los padres es crear apodos para situaciones en función de su severidad. Si se está hablando, por decir cualquier cosa, del uso de anticonceptivos a una muchacha a la que recién se atrapó metiendo mano al vecino en el sillón de la casa paterna, probablemente al encargado de llevar la conversación será el padre, quien comenzará su disertación con un hondo suspiro y el establecimiento del apelativo con el que se referirá a su progenie durante el resto de la plática: “mija”. Como en un contrato legal, la susodicha entiende en automático que en lo sucesivo será referida como “mija”, y así por el estilo. En mi caso, “Wicho” era el mote que mi padre me colgaba al principio de una conversación más o menos severa, y era mi responsabilidad cargarlo con aplomo hasta el fin de su disertación. “Los nombres”, decía Ibargüengoitia, “que al verlos escritos en el acta de nacimiento nos dan la impresión de tener una forma definitiva, son en realidad material moldeable que va tomando con el uso formas diferentes”.
Lo anterior demuestra que el nombre propio sirve, esencialmente, para dos cosas: la primera, ser impreso en documentos oficiales; la segunda, para ser exclamado por progenitores al borde de un ataque de nervios.
Luis Reséndiz (Veracruz, 1988). Oscila entre el desempleo y el freelanceo publicitario, con largas pausas en las que procrastina, ve películas y lee comics y literatura que promueva la contemplación y la vida disipada. Insular, una colección de sus ensayos, fue publicada este año por Cuadrivio Ediciones. Escribe crítica cinematográfica en Letras Libres.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



