
Alejandro Espinosa Fuentes
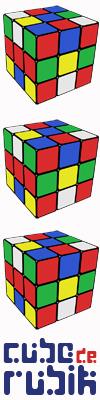
Exactamente en la esquina donde se cruzan las calles de Idaho y Louisiana, entre un edificio gubernamental y una tienda de antigüedades, se encuentra la estructura de tres pisos. Es una casa de tamaño generoso (lo que en México se conoce como un caserón), al fondo de un jardín ni muy exótico ni exclusivamente europeo. Sí hay claveles y un olmo frondoso y un pino de variedad nórdica, pero, también, dos hileras de agaves azulinos escoltan el caminito en zigzag hasta el acceso, y un aguacate, carente de frutos pero bello en hojas y en sombras, apacigua el calor cuando el bochorno se evapora tras la lluvia.
De la fachada sobresale un balcón guarecido por una balaustrada de mármol negro y flanqueado por dos columnas cuyo esplendor no le reduce atributos a los capiteles góticos que las coronan. Los muebles a la vista son una mesa de aluminio y una mecedora de mimbre en la que una joven de veinticinco años lee casi sin pestañar, lee como si el libro pudiera leerla de vuelta y ambos compartieran un canal anecdótico de infinitas posibilidades. O, al menos, así lo cree el joven que la mira.
Desde el techo de la estructura aledaña, el nuevo empleado de la tienda de antigüedades la observa con los codos incrustados en el barandal y con una inmovilidad no enamorada, sino cohibida y casi paranoica. La inmovilidad del joven es la misma que la del alacrán dibujado en la pared; quieto hasta que llega la noche en que las siluetas cobran vida y se escurren de un lado a otro, del ocio a la travesura, de la manía al hartazgo, para gastar su dosis de energía y así justificar otro día en el planeta.
De modo que el joven no la está admirando, a lo mucho la advierte como una señal de humo a la que nadie presta atención, una señal que reconforta, pues su eco prueba y garantiza que existe alguien en una situación aun peor a la suya, y eso, en un país como México, siempre es motivo de esperanza.
―Acabo de leer algo buenísimo ―comenta la joven y el nuevo empleado de la tienda de antigüedades cree o piensa que esas palabras se las acaba de decir a sí misma, pero cuando las repite con mayor fuerza y orientadas en su dirección, le es imposible no darse por aludido―. Te digo que acabo de leer algo buenísimo.
‘Y a mí qué’, piensa el joven a la par que endulza la garganta y finge una sonrisa que se había jurado reservar para ocasiones especiales.
―Buenísimo dices ― contesta―, ¿de qué libro?
Inventa la duda aunque no ignora la respuesta. Desde un inicio se ha percatado de que la mujer del balcón está leyendo a Tito Livio. ‘¡A Tito Livio hazme el favor!’, se dijo sin ahorrarse un resoplo burlón ni evitar el golpe emocional de algo que al principio creyó nostalgia y al final se disolvió en ese dolor que sólo entiende el fracaso.
—Es…―la joven prefiere omitir las referencias e ir de lleno al contenido, como suele hacer cuando platica con sus familiares a quienes les tiene sin cuidado el interior de esos pesados paralelepípedos que saturan sus paredes―, es un libro sobre los romanos. La historia de Virginia, una hermosa plebeya de la que se enamoró el cabecilla del decenvirato, Apio Claudio —platica la historia como si estuviera actualizando a un vecino de una leyenda que ocurrió en ese mismo sitio hace muchos años—. Virginia estaba comprometida con Lucio Icilio, un hombre honorable al que su padre aprobaba; y, pese a esto, Apio Claudio la intentó cortejar, pero como ninguna de sus tretas le dio resultado, la reclamó como esclava para hacerla suya. El pueblo se indignó ante este abuso y demandó que el caso se resolviera acorde a ley. Los gobernantes decenviros habían fomentado el derecho romano, así que llevaron el caso al tribunal de Apio. El padre de la chica, Virginio, era un centurión que se encontraba en el frente y no pudo presentarse al juicio, por lo que Apio Claudio determinó que, sin defensa, la chica sería reclamada. Los cercanos a Virginia protestaron y Apio consintió darle al padre un día para presentarse, de no hacerlo, ella pasaría a sus manos. Virginio cabalgó contra viento y marea para defender el honor de su hija pero, aunque llegó a tiempo y presentó un buen número de pruebas y testimonios, no puedo hacer nada para contradecir el juicio. Desesperado y sin saber qué hacer, terminó aceptando la resolución del tribunal pero le pidió a Apio Claudio un momento para despedirse. El tirano lo consintió —la joven parafrasea siguiendo el renglón con el índice—. Virginio abrazó fuertemente a su hija y le dijo: ‘Hija, te doy la libertad de la única forma que puedo’; y antes de que cualquiera pudiera intervenir, le atravesó el pecho con su espada. A continuación exclamó: ‘Apio, por esta sangre te maldigo a ti y a tu cabeza’. Y al parecer su maldición surtió efecto porque los decenviros no pudieron controlar al pueblo enfurecido y tuvieron que abdicar—la joven entrecierra el libro sin perder la hoja—.
¿Puedes creer que prefiriera quitarle la vida a su hija a que le quitaran su honor? Qué locura.
―Sí, qué pudor, cuánta mojigatería ―comenta el empleado y en un parpadeo se imagina tapándose la boca― Es que, piénsalo, ¿cuál es el gran temor del padre?, ¿que la violen? Todo me suena a un menjurje muy cristiano.
―Esto sucedió mucho antes de los cristianos ―le dice la joven― y, además, no es que el padre temiera que le quitaran el honor sino la libertad.
―¡Libertad! ―traga saliva y prueba relajarse― Pero su vida, como pintaba, tampoco parecía muy libre que digamos. Yo pienso que todo tenía que ver con el honor, con la pérdida de la inocencia, y la verdad me parece un poco idiota, es decir, el padre prefirió asesinarla antes de que otro tipo, ¡oh no!, insertara su órgano sexual en el de ella. ¡Qué perdición! Claro, mucho peor a la muerte.
—Es que esa vida sí hubiera sido peor. El estigma de la deshonra la hubiera acosado hasta sus últimos días.
—¿Y qué? Al menos algo habría vivido; ni en el mejor de los casos la vida es del todo agradable, pero al menos nos queda el consuelo de vivirla.
—¿Y si es pura tortura? Aun así hay que sufrir.
—Hasta el último aliento. Es lo único que hay, además, hay tragedias peores. Encuentro a los romanos de lo más histéricos y, lamentablemente, creo que esta sociedad heredó sus nervios. Aunque a muchos les cueste aceptarlo, no todas las intrigas del universo están relacionadas con el sexo.
―Estoy de acuerdo ―le dice la joven―, pero debes aceptar que representa una gran parte de la vida, digo, así empieza, ¿no?
―Detalles, puros detalles. No es más que un cinco o seis por ciento de los asuntos significativos de la vida.
―¡Seis por ciento! Hasta yo le doy más crédito y eso que ni siquiera lo he tenido.
―¿De qué hablas? ¿Cómo?
―Pues no ―confiesa y añade en tono caprichoso―. Ya me voy.
―Espera.
―¡Marta! ―exclama la joven.
En cuestión de segundos se aparece en el balcón una sirvienta empujando una silla de ruedas. Mediante un ritual que ambas realizan de forma automática, la joven sube a la silla y, sin volver la vista, se deja deslizar al interior de su hogar.
El empleado de la tienda de antigüedades todavía ignora que Cloe (ese es el nombre de la joven) padece de esclerosis múltiple; fue diagnosticada a los nueve años y a partir de entonces ha vivido y sobrevivido a la merced de su fragilidad, custodiada por dos ruedas, inmersa en la página de un libro, el santuario de todas esas aventuras que su condición le impide salir a buscar.
Cloe se va. El libro se queda. El libro se olvida en el balcón hasta el día siguiente cuando ella vuelve ya sea para retomarlo o para intercambiarlo por una nueva lectura. En este caso, Tito Livio resiste y José Emilio (así se llama el nuevo empleado de la tienda de antigüedades) no le quita los ojos de encima hasta bien entrada la noche. Más tarde, la oscuridad disuelve las tonalidades y el joven, de cara al balcón, oye el ir y venir de las siluetas. Baja a cerrar la tienda de antigüedades, a la que (considera) jamás ha acudido un cliente. Lo cierto es que entran y salen, a veces se enamoran de algún artículo pero, al no encontrar al empleado en turno, optan por irse casi siempre lamentando de no haber tenido el coraje o el impulso de robarlo.
Al día siguiente Cloe y José Emilio se encuentran como si se tratara de una cita acordada con meses de anticipación. Ambos lucen felices y la sonrisa de cada uno oculta un dejo de impaciencia, y en el caso del empleado de la tienda de antigüedades, también de intriga.
―¿Cómo te llamas? ―le pregunta José Emilio sin prologar un ‘hola’ o un ‘¿qué tal?’
Ella le dice su nombre.
―¿Quieres saber por qué?
―Supongo que hay una historia muy interesante detrás pero, si vas a contármela, déjame antes contarte la razón de que me llame José Emilio.
―A ver ―Cloe se entusiasma― ¿por qué te pusieron así?
—Muy sencillo. Mis padres son unos imbéciles. Me apellido Pacheco. Supongo que se les hizo muy divertido en su momento, no se detuvieron a pensar que quizá ese bebé valía más que su bromita. No consideraron que, tal vez, su hijo en unos cuantos años tendría la pretensión de ser poeta y nadie se lo tomaría en serio debido al homenaje que sugiere su nombre. Nadie le va creer a José Emilio Pacheco II, versión post-muro de Berlín. He ahí mi tragedia. Y tú, ¿por qué te llamas Cloe?
La joven arruga la nariz y, al relajar el gesto, la palidez queda oculta tras una capa de rubor.
―Te iba a inventar una historia medio interesante. Pero la verdad es que es algo tan aburrido como lo tuyo. Así se llama mi madre, y así se llamaba mi abuela. A mí también prefirieron repetirme para no complicarse la vida.
―Qué necias son las genealogías, ¿no? Oye, ¿y qué historia medio interesante me ibas a inventar? A ver, espera, mejor volvamos atrás y te lo pregunto de nuevo ―el joven hace la pantomima de las películas al rebobinarse―. ¿Y por qué te llamas Cloe?
―Ah ―ella hace lo posible por conservar la naturalidad―. El motivo de mi nombre se lo debo a Italo Calvino. Es una de sus ciudades invisibles. Mis padres se conocieron platicando de ese libro y ésa era la favorita de los dos. Cloe es una ciudad en donde las personas no se conocen. Al cruzarse en las calles se imaginan mil cosas unas de otras, lo que podría ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y huyen. Mis padres se consideraban dos habitantes de esa ciudad, dos habitantes que decidieron transgredir las normas para conocerse. Y por eso existo. Mi nombre es un homenaje a la ciudad que dejaron atrás. Eso me gusta creer.
―Quizá así sea en un universo paralelo.
―Seguro el tuyo también tiene otra historia, a ver ―imita la pantomima del joven para retroceder el tiempo― Cuéntame, ¿y a ti por qué te pusieron José Emilio?
―No, déjalo. Yo no tengo solución.
―Por lo menos inténtalo.
―De acuerdo. Esta es la verdad ―calla y cierra los ojos como un punto y aparte. Los abre―. Yo soy el único e irrepetible José Emilio Pacheco. Sé que no es fácil reconocerme tras la cirugía, pero soy yo.
―¿De veras?
―Lo juro, en unas horas iré a tomar el té con Vargas Llosa.
―Te compadezco. Pero te creo. Oye, disculpa cortar así, pero ya quiero
terminar a Tito Livio, ¿te importa si continuamos otro día?
―De acuerdo, me quedaré aquí viéndote leer, si no te importa.
―Claro que me importa. Ya vete a trabajar, esas antigüedades no se van a vender solas.
―Créeme, es mi mayor pesadilla, que de pronto empiecen a hacerlo, y conformen una sociedad moderna; se devaluarían muchísimo.
Al día siguiente, Cloe se presenta con un ejemplar de Prosa del Transiberiano y se atreve (ya que le cuesta pena y vergüenza) a leer de cuando en cuando en voz alta. José Emilio la interrumpe acotando el estribillo: «Dime, Blaise, ¿estamos muy lejos de Montmartre?», pero nunca le atina al verso. Al día siguiente no se encuentran porque es fin de semana y Cloe suele visitar a su familia materna en Valle de Bravo. José Emilio descansa en su departamento de la colonia Portales donde vive con su novia, Clara. Ella es argentina, llegó a México hace cinco años con una beca de creadores escénicos y desde entonces son pareja. Esta parte de su vida tiene ganas de contársela a Cloe, pero el lunes que se vuelven a ver ella lo sorprende con un tema mucho más interesante entre manos. La caída de Albert Camus y la intrigante confesión de que, pese a su voracidad lectora y su peculiar gusto por la literatura francesa, jamás ha leído el monólogo. José Emilio calla y contempla su lectura temiendo comentar algo que pueda estropearle el contenido, aunque se pregunta, ¿cómo se podría arruinar un libro en el que cada partícula es esencial? De cualquier forma, teme estallar de un momento a otro y desentrañar en un grito el glorioso cierre: «¡Oh muchacha, vuelve a lanzarte otra vez al agua, para que yo tenga una segunda oportunidad de salvarnos a los dos!». Se contiene.
Cuando termina de leer, Cloe hace algo curioso, abre el libro bocabajo sosteniéndolo como una bandeja y lo arroja al precipicio del balcón. El libro aletea y se inserta en el filo de una penca de agave.
―Así quiero morirme ―le dice Cloe―. Es perfecto de principio a fin.
―¿Y así se lo agradeces?
―Ay perdón. No le pasó nada, ¿o sí? ―estira el cuello y el esfuerzo evidencia más que nunca su parálisis― ¿Se maltrató mucho?
―Sólo lo suficiente ―ríe José Emilio pensando, quizá, que la ama.
Al día siguiente Cloe lleva El coleccionista de John Fowles; al siguiente El lugar de Mario Levrero. Se nota que su selección es esporádica y nada rigurosa. Tal vez, piensa José Emilio, se fía de las recomendaciones de un crítico que aún no la ha traicionado, o puede que los elija según la imagen de la portada. Lo cierto es que Cloe se basa en un criterio emocional, despierta y lo primero que hace es buscar en el librero el título que mejor refleje sus ánimos. Al día siguiente, melancolizada por ese globo desinflado que (considera) es su vida, se presenta en el balcón con una lectura que refleja sus ansias de conocer la otredad; se trata de un tabique grueso que rebasa las mil páginas ―y eso que sólo es el primer tomo― titulado Mi vida, de Giacomo Cassanova.
Por primera vez, y a partir de esta lectura, Cloe lee de continuo en voz alta, y José Emilio la escucha como a la nodriza que nunca tuvo. Hablan de los cuadros, hablan de las monjas, hablan de los condones del siglo XVII, y el joven no puede evitar acordarse de que su interlocutora es una “virgen” y teme, pese a la gran contradicción que hilvanan sus nociones, por aquellas aventuras del Cassanova que se pueda estar perdiendo.
―¿Sí captas la tensión? ―le dice José Emilio con sincero interés―. Es importantísimo este episodio.
―Claro que sí. Oye, ¿qué no eras tú el que decía que el sexo sólo es un órgano dentro de otro?
―Sí, bueno, pero acá es más complejo.
―Todo siempre es más complejo si le damos importancia ―indica Cloe y un ligero enfado pronuncia su entrecejo.
Al próximo encuentro, interrumpido por el fin de semana, Cloe le cuenta que pasó las noches en vela y no descansó hasta terminar el segundo tomo de Mi vida. José Emilio la felicita, pero internamente se molesta, resiente un algo inefable; siente como si Cloe lo hubiera engañado y no social sino sexualmente; se deja enervar por el fantasma del gran Cassanova a orillas de su amada y, sobre todo, por los dos en su ausencia.
―Pensé que ibas a esperarte para que siguiéramos juntos ―le dice y, sin percatarse, exterioriza el primer reclamo típico de pareja.
―Sí, perdón, es que ya quería seguir con otra cosa. No tengo mucho tiempo.
―Podíamos haberlo acordado y yo también me hubiera puesto a leer por mi cuenta.
―¿Para qué?
—Ya sabes ―él mismo no cree lo que está a punto de decir―, para estar en sintonía.
―Bueno, pues será a la próxima. ¿Y tú qué hiciste el fin de semana?
‘Me quedé viendo películas noventeras en la cama con mi novia’, piensa y, quizá movido por el fantasma de esa traición que reciente, así lo dice. Para su sorpresa, Cloe lo asimila de forma natural y, sin inquirir, cambia el rumbo de la plática.
―Mira, ahora nos toca José Bianco. Estoy un poco ronca y me va a costar leer en voz alta, pero traje un ejemplar extra, por si gustas. ¿Puedes saltar por él?
La voz de Cloe se vuelve un remolino en el pecho de José Emilio. La cercanía, el tacto, los aromas del uno y del otro, la química sanguínea (si tal cosa existe); todo se enreda en sus pensamientos a la par que sube la baranda y mide la distancia que ha intermediado cada una de sus tertulias. ¿Dos?, ¿tres metros?
―Sabes qué, mejor no lo hagas ―lo frena la joven― no vayas a terminar como yo y no te lo recomiendo para nada.
―Creo que sí puedo llegar.
―Es probable, pero no hay que arriesgarnos a que estas citas se vuelvan 4X4.
Ambos sonríen sin saber si tienen ganas de reírse o de llorar.
―¿Te conté alguna vez que jugué pícher para los Red Sox? ―dice ella y con un esfuerzo que, claramente, le hace daño en músculos y ligamentos, lanza el libro en dirección a la azotea de la tienda de antigüedades. José Emilio extiende los brazos, estira los dedos, pero el libro ni siquiera rebasa la frontera del caserón y cae en la tierra lodosa adyacente al pino nórdico.
Entonces, sí, ambos se ríen a carcajadas.
―Soy patética. Tendré que forzar la voz ―dice Cloe y comienza a leer un cuento titulado “El límite”. Sin embargo, a medio párrafo, se detiene.
―Oye, si yo no estuviera enferma ―lo piensa, lo repite en su mente, lo dice―, ¿crees que ya seríamos novios?
―En un universo feliz ―le contesta José Emilio―, ése donde tú eres Cloe la ciudad invisible y yo el primer y único José Emilio Pacheco, creo que ya hasta nos casamos.
―Me gusta ese universo.
―A mí también.
―Lo siento ―deja el libro sobre la mesa―. Ya estoy un poquito cansada, ¿lo leemos mañana?
―Pero prométeme que no vas a adelantarte.
―Aquí lo voy a dejar ―dice Cloe y, tras llamar a Marta, se despiden en silencio, como esas personas que se conocen tanto que ya no agregan lugares comunes a su conversación.
Al siguiente día, José Emilio se termina toda su cajetilla con los codos en el barandal. Cloe no aparece. El libro, sin embargo, ahí sigue sobre la mesa, ensombrecido por las copas de los árboles y, más tarde, por una noche insólita y silenciosa. Al día siguiente, Cloe tampoco aparece y el empleado, desesperado, se atreve a tocar el timbre del caserón. Le contesta la voz de Marta que, al parecer, no tiene idea de dónde pueda estar “la señorita”. Emilio desconfía, pero no discute.
Al día siguiente, no aparece, y al siguiente, tampoco. José Emilio intuye su deceso. La llora. Y ahí sigue el libro abandonado en la terraza. Poco después, Emilio vuelve al timbre y nadie le contesta. Cloe ha muerto, lo sabe Emilio y no sabe nada más y ya no sabe si le interesa comprenderlo.
Se reclama muchas cosas. En lo más hondo de su letargo, se pregunta si no pudo haber sido un mejor amigo para ella; se repite y reescribe el recuerdo de cada encuentro, en el diálogo se muestra más amable y omite una frialdad que ahora lo atormenta.
A partir de entonces, Emilio se pasea por la azotea a ratos lacónicos y cada vez aguarda lapsos más largos para voltear en dirección a la terraza. Se dedica de lleno a la venta de antigüedades, no es un gran vendedor y la mayor parte del tiempo se abstrae reflexionando el valor de la resistencia; los objetos y los seres vivos adquieren valor con el paso de los años, pero lo único que parece importar es aquello que ya no está y de lo que sólo se conserva una vaga memoria.
En ocasiones, Emilio, camuflado en su laberinto de antigüedades, fantasea con un pasado diferente y, sobre todo, con un futuro a raíz de ese pasado. Cada día es la combinación insoportable de la más feliz ilusión y el peor desasosiego. Su mente se convence de nuevas realidades. Sube. Sobre la mesa de aluminio, para su sorpresa, descubre que el libro ya no es el mismo. Encuentra algo de Pavese, o de Revueltas, o de Joyce. Entonces se atreve a dar el salto que declinó en el pasado.
―Qué tonto eres, qué te habías imaginado ―le reclama Cloe. Luce hermosa y pálida.
Él decide no hacer preguntas, le besa las mejillas y abraza su cuerpo cada vez más frágil. Abre el libro y se lo lee al oído. Luego baja de vuelta a su museo de antigüedades; se consuela pensando que un cliente no tardará en comprarlo. Si bien es cierto que no ha dejado de extrañarla, también lo es que, con el paso de los días, el balcón sólo parece alejarse, y al evocar su recuerdo, como sucede en esa ciudad invisible de la que sacó su nombre, las miradas tan sólo se cruzan un segundo y huyen sin mirar atrás.
Alejandro Espinosa Fuentes (Distrito Federal, 1991) Estudió la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM, así como el diplomado de Escritura en la SOGEM, y el Programa de Escritura Creativa del Claustro de Sor Juana. Es miembro fundador de la Escuela Mexicana de Escritores. Ha escrito cuentos, poemas y ensayos literarios en distintas publicaciones tales como: la revista Clochardey la revista Cinco Letras. Ha publicado el libro de cuentos Los designios del imaginero el cual fue finalista en el 8° Premio Nacional de Cuento Tintanueva Ediciones. Actualmente su cuento La albacea fue reconocido con una mención honorífica en el 45 Concurso de la Revista Punto de Partida.
PERIODISMO DE LO POSIBLE
CANIJO CONEJO



